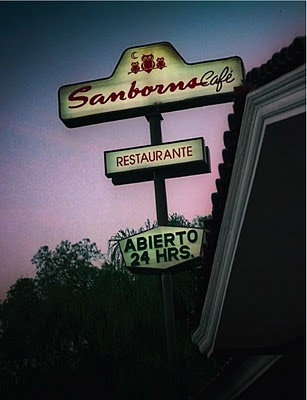No tengo que pensarlo mucho para reconocer que me tiene con pendiente Charlie Sheen. Claro: está Japón, está Libia, está el PRD; la narquiza desatada, la renuncia del señor Pascual, la ocurrente iniciativa del Gobernador González («Emilio» que le diga Raúl Padilla) para garantizar que se embarace quien deba, aunque no quiera; y Lujambio viendo telenovelas, y el iPad (¿quiero uno?), y las pataletas de Slim, y los Panamericanos ya a la vuelta de la basurienta esquina (y la casa toda tirada, qué ansias), y... Para qué seguir: a mí lo que me apura es lo que pase con Charlie Sheen. ¿Va a quedar loco, se va a morir, todo es un ardid para incrementarle el rating? En cualquier caso, ¿esta preocupación es menos legítima que cualquiera de las que anoté o de las incontables que ahora no recuerdo? Porque nada puedo hacer por la suerte de Charlie más que presenciar sus volteretas, y en cuanto a todo lo demás...
No será la primera vez: un individuo que en otra circunstancia sería repelente o temible, disfruta sin mayor trámite el rédito que le reporta su conducta descabellada. Aunque Charlie Sheen sea un potente imán para adjetivos injuriosos (borracho, irresponsable, mujeriego y procaz, para empezar), éstos quedan desactivados de inmediato y se transforman en las medallas que afirman su singular heroísmo: sobreviviente no sólo de sus aficiones (calificarlas de excesivas supone chapotear en el juicio moral, y qué aburrido), sino además de la atención que les prestamos, el comediante (no olvidarlo: es un payaso) está en la cima de su popularidad gracias a que ha hecho todo lo que se supone que no debería hacer (despedazar cuartos de hotel, por ejemplo, con una o varias prostitutas dentro). Lo fácil es pensar: qué podrida debe estar la humanidad para que vayan sumando millones los seguidores de Charlie Sheen en Twitter —que para eso sirve, aparte de tumbar dictadores. El tipo se esmera en la deplorable caricatura de sí mismo: pela los ojos, arroja humo (¿de qué?) por la nariz, enronquece la voz cuando suelta claves dizque enigmáticas, pronto estampadas en camisetas a la venta en su sitio web, anuncia que va a casarse con una modelo y con una estrella porno (ambas, por lo visto, están de acuerdo). Y uno ahí está, píquele y píquele a ver ahora qué dice.
Pero yo me lo explico así: los sit-coms —las series televisivas cómicas, como la que ha robustecido la fama de Charlie—, para funcionar óptimamente deben erradicar toda odiosa interferencia de la realidad. Nadie puede sufrir de verdad, preocuparse por algo serio ni moverse por alguna emoción que no sea absurda o ridícula. Los personajes de una comedia real y soberana están —o deben estar— por encima de cualquier vulgar realismo. Y algo por el estilo es lo que sucede con un monigote, como Charlie —o como tantos otros—, que llena la pantalla con su insustancialidad pasmosa y su irresistible encanto cínico: es visitante llegado de un mundo de fantasía donde no existen el dolor ni la desdicha. Aunque se vuelva loco. Qué le voy a hacer: se ha ganado mi corazón. Al menos un pedacito.
No será la primera vez: un individuo que en otra circunstancia sería repelente o temible, disfruta sin mayor trámite el rédito que le reporta su conducta descabellada. Aunque Charlie Sheen sea un potente imán para adjetivos injuriosos (borracho, irresponsable, mujeriego y procaz, para empezar), éstos quedan desactivados de inmediato y se transforman en las medallas que afirman su singular heroísmo: sobreviviente no sólo de sus aficiones (calificarlas de excesivas supone chapotear en el juicio moral, y qué aburrido), sino además de la atención que les prestamos, el comediante (no olvidarlo: es un payaso) está en la cima de su popularidad gracias a que ha hecho todo lo que se supone que no debería hacer (despedazar cuartos de hotel, por ejemplo, con una o varias prostitutas dentro). Lo fácil es pensar: qué podrida debe estar la humanidad para que vayan sumando millones los seguidores de Charlie Sheen en Twitter —que para eso sirve, aparte de tumbar dictadores. El tipo se esmera en la deplorable caricatura de sí mismo: pela los ojos, arroja humo (¿de qué?) por la nariz, enronquece la voz cuando suelta claves dizque enigmáticas, pronto estampadas en camisetas a la venta en su sitio web, anuncia que va a casarse con una modelo y con una estrella porno (ambas, por lo visto, están de acuerdo). Y uno ahí está, píquele y píquele a ver ahora qué dice.
Pero yo me lo explico así: los sit-coms —las series televisivas cómicas, como la que ha robustecido la fama de Charlie—, para funcionar óptimamente deben erradicar toda odiosa interferencia de la realidad. Nadie puede sufrir de verdad, preocuparse por algo serio ni moverse por alguna emoción que no sea absurda o ridícula. Los personajes de una comedia real y soberana están —o deben estar— por encima de cualquier vulgar realismo. Y algo por el estilo es lo que sucede con un monigote, como Charlie —o como tantos otros—, que llena la pantalla con su insustancialidad pasmosa y su irresistible encanto cínico: es visitante llegado de un mundo de fantasía donde no existen el dolor ni la desdicha. Aunque se vuelva loco. Qué le voy a hacer: se ha ganado mi corazón. Al menos un pedacito.
Publicado en la columna «La menor importancia», en Mural, el jueves 24 de marzo de 2011.